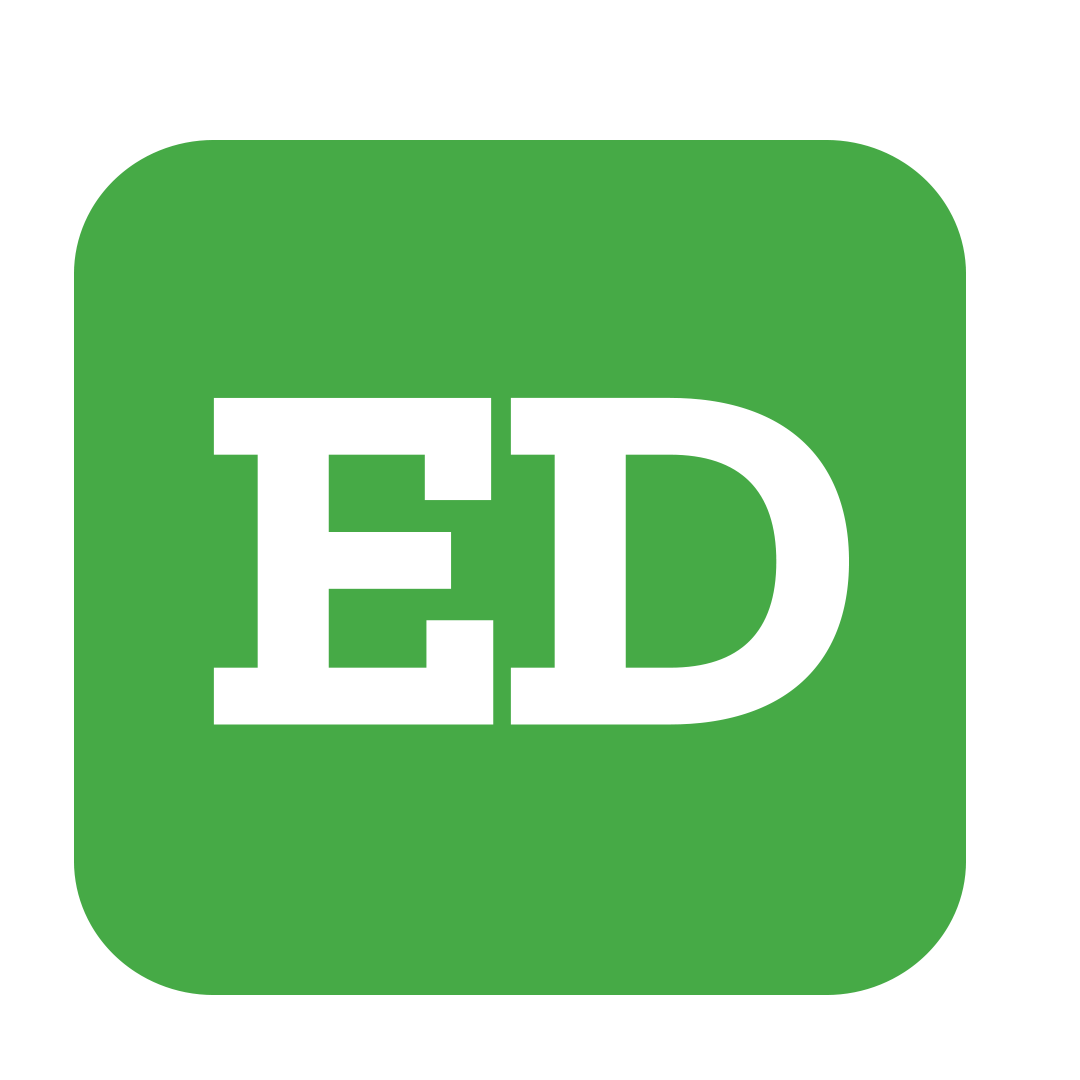Dice la historia que los primeros inmigrantes sirios, libaneses y palestinos llegaron a la Argentina en 1860, los que decidieron hacerlo huyendo de la miseria y las guerras internas en sus países de origen.
Muchos se asentaron en otros países sudamericanos y los que vinieron a Argentina, gran parte se quedó en Buenos Aires, y otros optaron por radicarse en el interior, preferentemente en el norte del país. En San Luis la corriente migratoria comenzó a notarse, la mayoría de ellos se radicó en el norte de la provincia, elegían para habitar las zonas áridas antes que nada. Tal vez allí, haya nacido el proyecto de traer palmeras datileras.
En 1949, cuando San Luis era gobernada por Ricardo Zavala Ortiz, se hicieron varios proyectos agrícola-ganaderos para mejorar la economía provincial. El ministro de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas, Marcial Rodríguez (h), junto a un grupo de jóvenes profesionales encabezados por Orlando “Cototo” Rodríguez, Héctor Silva y Eleodoro Miranda, elaboraron un plan para ese fin cuyos objetivos eran el mejoramiento de las tierras, las pasturas y la ganadería.
Quines presentó un proyecto relacionado con las plantaciones y cosecha de dátiles, el ingeniero de origen peruano, Eduardo Julve, que se había radicado en esa localidad, entendía que esos frutos serían de gran utilidad a la economía de San Luis. Julve, además de ser un destacado deportista, era experto en palmeras y había llegado a San Luis a exponer sus ideas. La propuesta era ambiciosa y extensa, porque además, el procesamiento de los dátiles, la venta de los productos en el extranjero, la industrialización para la producción de alcohol, harinas, confituras, dulces, palmitos y licores –entre otros usos- hizo que el Gobierno rápidamente lo aprobara y pusiera en marcha.
El historiador Marcelo García dice en unos de sus escritos que la misión fue autorizada por los estados de la Nación y de San Luis. El gobernador Zavala Ortiz tenía muy buenas relaciones con el presidente Juan Domingo Perón al igual que Rodríguez y eso allanó el camino diplomático.
Así llegaba el momento de que la misión “dátiles” comenzara su trabajo; había que ir en busca de las palmeras a Medio Oriente y San Luis comisionó a Eleodoro Miranda, Orlando a quien le decían “Cototo” y Marcial Rodríguez. Como jefe de la expedición se nombró a Julve porque era dueño del proyecto y por haber vivido un año en Argel, capital de Argelia en África del Norte.
La odisea de la misión
La misión argentina a Medio Oriente fue en mayo. Por vía aérea viajaron a Europa y de allí a Marruecos donde fueron recibidos por el embajador argentino en Arabia Saudita donde participaron de los festejos del 135 Aniversario de la Patria, el 25 de mayo de 1951.
Los expedicionarios estaban transitoriamente ahí. Al fracasar el primer intento de comprar palmeras en Marruecos y Túnez, quedaba la posibilidad en Irak y Egipto. Por eso, la visita serviría de nexo para concretar la operación a corto plazo con otro país cercano. Pese a contar con una autorización diplomática, la negociación con los árabes no iba a ser tan fácil. Uno de los graves inconvenientes que afrontaban, era el idioma, el otro era saber que por ley de esos países, no se podía extraer y comercializar palmeras.
La posibilidad era que Irak se perfilara como el eje central del negocio. Una vez allí, los tres argentinos fueron detenidos en Bagdad sospechados de hacer espionaje y de intentar comprar palmeras en gran escala y lo que era más complicado aún, sacarlas del país. Según dicen, a las autoridades iraquíes, “no les cerraba” el negocio hasta que después de varios días de encierro carcelario fueron dejados en libertad. Finalmente, la operación se hizo y las palmeras fueron enviadas en camiones térmicos rumbo al Golfo Pérsico, donde dos barcazas esperaban la carga, para luego ser traspasadas al "Río Quinto", un barco a vapor de bandera argentina que había sido enviado especialmente.
Mientras tanto, Julve, Miranda y Rodríguez partían rumbo a Siria a bordo de una pick-up marca Fargo, modelo 1951 sin saber con qué se encontrarían en el futuro inmediato mostrando una audacia sin límites. La esposa de Miranda, Amalia Nelly Funes decía que se lanzaron al desierto sin saber lo que hacían, llevaban provisiones para varios días, agua, combustible, alimentos y armas para protegerse de los posibles ataques de los habitantes del desierto.
Fueron miles de kilómetros los recorridos por estos noveles habitantes de las calientes arenas, sufrieron insolación y deshidratación, varias veces compraron o canjearon combustible y agua a nómades que encontraban a su paso, la expedición había atravesado el río Tigris, el mar Rojo y Kuwait.
Se enfrentaron con situaciones de alta peligrosidad como las famosas tormentas del desierto de las que salieron airosos protegiéndose como podían y donde podían. Aparecieron en Beirut después de andar perdidos en el desierto miles de kilómetros en zonas donde no había caminos ni puntos de referencia. El gran paso ya estaba dado, sólo restaba reencontrarse con la famosa carga de las plantas datileras. Mientras esto ocurría, en San Luis se preparaban y se acondicionaban unas 20 hectáreas compradas en las cercanías de Quines y también se hicieron estudios de suelo en La Botija, Árbol Solo, Santa Rosa del Cantantal y en Patquia, La Rioja. Había que encontrar el clima exacto para que el proyecto no se cayera.
El Gobierno seguía adelante con la construcción del “Centro Experimental”. Esa localidad del Departamento Ayacucho era la mejor opción por excelencia, se daba por entendido que la zona reunía las condiciones climatológicas ideales y los promedios anuales de lluvia eran los adecuados.
A la vera de la ruta se construyó un edificio de residencia, sala de máquinas, casa para los operarios, pileta y tanques de almacenamiento de agua, un centro meteorológico, vivero e invernadero y sobre todo, se trajeron cientos de herramientas de labranza. El historiador García dice que la albañilería fue confiada a Luis “El hormiga” Fernández y trabajaron con él Arturo Olguín, Pascual Andino y los hermanos Aballay. Hasta un pluviómetro y un heliómetro había, nada había sido dejado librado al azar.
La historia dice que integraban el plantel de trabajadores del datilero, Rodolfo Rosario Nievas, Miguel Leyes, Julio Ortiz, “El Flaco” Silva, Jorge y Martín Palacios, Rosendo Quiroga y su hermano “Pancho”. Raimundo Sosa, Julio y José Olguín, Evangelio Ochoa, Mario y “Chicho” Altamira, Germán Quiroga, “Pichón” Segura. También fueron operarios; Octavio y Carlos Velázquez, Luis Alvardo, Roque Arabel, un muchacho de apellido Yoalet, Miguel Leyes, Santiago y Ramón Vera, Ramón y Lucio Figueroa, Américo Reina y Fabián Ledesma entre otros.
La tierra era aprovechada casi en su totalidad, se sembraron hortalizas, y plantas frutales, las que servían de cortina por los vientos que azotaban la zona. Casi la totalidad de lo que se cosechaba se repartía entre los obreros y los vecinos o era donado a entidades de bien público, al dispensario y a las escuelas que lo pedían.
El historiador quinense, Manuel Ibáñez, dice que no se registra una fecha cierta de la inauguración oficial porque no se encontraron las actas correspondientes. Y agrega que "en algunos paseos públicos y establecimientos escolares de la ciudad de San Luis plantaron palmeras a modo de experimento al igual que en la esquina de Belgrano y San Martín, donde funcionaba el Correo central" .
El gran sueño estaba en marcha con un futuro incierto, pese a todo, los ingenieros hicieron madurar los primeros frutos en cámaras de maduración a vapor, en un invernáculo hecho especialmente para la maduración artificial.
El invernáculo tenía techo de vidrio de aumento, lo que aceleraba la temperatura y cuando no había sol, se prendía una caldera. Los primeros pasos estaban dados, pero no se llegó a comercializar. Todo estaba calculado aunque la situación cambiaría radicalmente un par de años después, en 1955 con la llegada de la denominada “Revolución Libertadora”.
Acababa de comenzar la decadencia del datilero soñado. En setiembre de ese año, el Gobierno y posteriormente los interventores federales de San Luis, no le dieron la continuidad necesaria y comenzó el despido de los operarios. Poco a poco, los 70 trabajadores dejaron las instalaciones y así se descuidaron los cultivos y olvidaron los objetivos. Para colmo de males, un voraz incendio destruyó casi la totalidad de lo poco que quedaba.
Fue el final de todo. En 1993, el Gobierno decide rematar el predio cuando los encargados eran Rodolfo Rosario Nievas y Miguel Leyes. Así se derrumbó el sueño de la datilera de Quines.
 LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS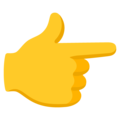 Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias